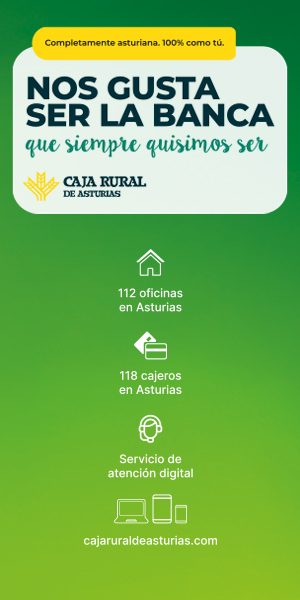La reciente explosión en la mina asturiana de Cerredo, en Degaña, ha vuelto a teñir de luto a la cuenca minera del Principado de Asturias. En la mañana del 31 de marzo de 2025, una deflagración sacudió las galerías de esta explotación de carbón, provocada presumiblemente por una bolsa de grisú (gas metano) acumulado. El siniestro costó la vida a cinco mineros y dejó cuatro heridos graves. en el que ya es el peor accidente minero registrado en Asturias desde 1995. La tragedia desató escenas de dolor entre familiares y compañeros a las puertas de la mina, a la vez que indignación en la sociedad asturiana: “En el siglo XXI no puede morir nadie así, nadie en una mina puede sufrir lo que ha pasado”, declaraba consternada la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz al acudir al lugar del desastre. Las autoridades autonómicas decretaron dos días de luto oficial en Asturias en memoria de los fallecidos, todos ellos vecinos de la comarca leonesa de Laciana y El Bierzo.
La tragedia de Cerredo en 2025 se suma a una larga historia de siniestralidad minera en Asturias, una región cuyo subsuelo de carbón ha sido explotado durante siglos. Si bien la actividad extractiva asturiana ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, cada accidente mortal reaviva el recuerdo de las grandes catástrofes del pasado y plantea interrogantes sobre la seguridad laboral. A continuación se traza una cronología de los principales accidentes mineros ocurridos en Asturias en el siglo XXI, seguida de una mirada retrospectiva a las tragedias más recordadas del siglo XX que han marcado la memoria colectiva de las Cuencas. Para cada caso, se recogen el número de víctimas, la fecha y lugar, el tipo de suceso y el contexto histórico en que ocurrió, así como sus consecuencias en términos de normativa, protestas o impacto social.
Siglo XXI: accidentes en la recta final de la minería asturiana
Declive minero y riesgo latente (2000-2020)
A comienzos del siglo XXI, la minería asturiana afrontaba su etapa final tras décadas de reconversión industrial. El número de explotaciones en activo se redujo notablemente, pero los accidentes continuaron ocurriendo, aunque con menor frecuencia que en el pasado. Solo en el año 2000 se contabilizaron 16 muertes en minas asturianas, dentro de un total de 10.017 accidentes laborales mineros registrados ese año (60 de ellos graves). Las mejoras en seguridad y la mecanización habían logrado reducir los siniestros en comparación con épocas anteriores, pero la minería seguía siendo uno de los sectores más peligrosos en España en proporción a su ya menguante plantilla. En Asturias, tras el desastre de 1995, hubo que esperar hasta 2011 para volver a lamentar un fallecido en el interior de una mina de carbón, reflejo de esa disminución de actividad y avance en prevención. Sin embargo, en la década de 2010 varios accidentes mortales –principalmente en explotaciones privadas que apuraban los últimos filones– evidenciaron que el peligro nunca desapareció del todo.
Víctimas en los pozos asturianos (2008-2011)
El 26 de agosto de 2011, un minero de 44 años, Rafael Molero, perdió la vida en el pozo Candín (Langreo, cuenca del Nalón) al quedar atrapado entre una máquina y una vagoneta de carbón mientras trabajaba bajo tierra. Este fue el último accidente mortal ocurrido en el interior de una mina asturiana gestionada por Hunosa, la compañía pública estatal, que por entonces ya había clausurado la mayoría de sus pozos. Aquel suceso llegó tres años después de otro accidente en las minas del Nalón: el 30 de junio de 2008, en el pozo Monsacro (Morcín), un operario de 38 años murió aplastado por un convoy de vagones en el interior de la galería. Cada una de estas tragedias reavivó la preocupación en las cuencas, aunque afortunadamente los siniestros múltiples habían desaparecido durante muchos años.
Paradójicamente, mientras la empresa pública cerraba pozos, en el suroccidente de Asturias la minería privada seguía cobrándose vidas. La mina de Cerredo, en Degaña –escenario de la tragedia de 2025–, ya contaba con un trágico historial en la década de 2010. En agosto de 2011, otro trabajador (Rafael Otero, originario de Villaseca de Laciana, León) falleció por asfixia en una zona sin ventilación dentro de la mina de Cerredo; su ausencia no se advirtió hasta el final del turno nocturno y su cuerpo fue hallado de madrugada tras horas de búsqueda. Años después, en julio de 2015, el minero Roberto Calviño (de 35 años, también leonés) quedó sepultado por un derrumbe mientras operaba su camión en una galería inclinada de Cerredo; los equipos de rescate tardaron 48 horas en recuperar su cuerpo sin vida. La misma explotación sufriría otro golpe en agosto de 2022, cuando el operario Richard Daniel Sander murió al despeñarse el camión “lagarto” que conducía por una ladera exterior de la mina. Estos incidentes en Cerredo, aunque ocurridos en distintos ámbitos (interior de galería, labores de transporte en exterior, etc.), evidenciaron fallos en las condiciones de seguridad y llevaron a renovar las demandas de mayor vigilancia por parte de las autoridades laborales.
Explosiones y accidentes fuera del tajo
No solo las minas en actividad registraron siniestros mortales en estos años. En enero de 2016, una explosión de dinamita en la escombrera exterior de la mina de Carballo (Cangas del Narcea) acabó con la vida de un joven de 27 años, Fernando Frade. El estallido se produjo cuando la víctima se encontraba sola revisando el vertedero de estériles, alertando a sus compañeros por el estruendo. Este caso conmocionó a las localidades del suroccidente asturiano, donde se ubican pequeñas explotaciones de carbón que aún operaban al margen de las grandes hulleras públicas. Asimismo, en julio de 2019 se registró un accidente fatal en las instalaciones de la central térmica de La Pereda (Mieres), vinculada a Hunosa: el operario Marcos Menéndez cayó desde 19 metros de altura dentro de la chimenea durante unos trabajos de mantenimiento. Aunque este último suceso ocurrió en una planta energética y no en una mina subterránea, subrayó que el proceso de cierre de la minería acarrea también riesgos en las tareas auxiliares de desmantelamiento.
En conjunto, la siniestralidad minera asturiana del siglo XXI ha sido mucho menor en número de víctimas que la de épocas precedentes, pero no por ello despreciable. De hecho, en proporción al decreciente tamaño de su plantilla, la minería sigue figurando entre los sectores con mayor tasa de mortalidad laboral en España. Cada pérdida humana reciente –sea en Cerredo, Candín, Carballo u otras explotaciones– ha servido para reclamar responsabilidades y mejoras: la tragedia de 2025, por ejemplo, motivó que el Gobierno abriera una investigación judicial exhaustiva sobre las causas del suceso (posiblemente un fallo en una máquina o una ignición de metano) y derivara en llamadas a reforzar los protocolos de seguridad incluso en las últimas minas activas.
Cabe destacar que el cese progresivo de la minería del carbón en Asturias ha contribuido en gran medida a reducir la estadística de accidentes. El último gran pozo hullero asturiano, el Pozo Nicolasa (San Nicolás) de Ablaña, fue clausurado en diciembre de 2024, marcando el fin de una era industrial. Ya antes de su cierre, la actividad en la región era testimonial: en 2023 no se produjo ninguna muerte por accidente minero y solo hubo tres heridos graves en todo el año. En enero de 2025, justo antes del desastre de Cerredo, se habían contabilizado únicamente 22 accidentes leves en la industria extractiva asturiana, cifras impensables décadas atrás. No obstante, el legado de sangre de la minería asturiana en el siglo XX recuerda que la peligrosidad cero nunca existió en los pozos. A continuación, repasamos las peores tragedias mineras del siglo XX en Asturias, cuyas cicatrices siguen vivas en la memoria colectiva de las cuencas.
Las grandes tragedias del siglo XX en la memoria asturiana
La explosión de la Baltasara (1923)
La industrialización de Asturias a comienzos del siglo XX estuvo acompañada de frecuentes accidentes mineros, en una época con escasas medidas de seguridad. Uno de los episodios más trágicos de aquella era ocurrió el 16 de julio de 1923, una fecha nefasta en la que tres siniestros distintos sacudieron las minas asturianas en un solo día. El más grave tuvo lugar a primera hora de la mañana en la mina Baltasara de Mieres, donde una explosión de grisú sorprendió a un grupo de mineros mientras almorzaban, causando 13 fallecidos. Apenas una hora después, también en Mieres, un desprendimiento de tierras sepultó a dos operarios; solo uno sobrevivió, sumando otra víctima mortal. Y ese mismo 16 de julio, por la tarde, dos mineros del grupo San Benigno de la Hullera de Turón (Mieres) perdieron la vida por la deflagración de unos barrenos (explosivos de voladura) mal detonados En total, aquella jornada dejó 16 mineros muertos en distintos pozos, un negro récord que estremeció Asturias en los años de entreguerras. El suceso de la mina Baltasara (entonces propiedad de la empresa Fábrica de Mieres) pasó a los anales como el peor accidente minero asturiano de la primera mitad del siglo XX, solo superado en España por catástrofes de otras cuencas como el de Las Minas de la Reunión en Sevilla (1904, con 63 fallecidos).
El gas grisú, enemigo mortal: Urbiés (1948) y María Luisa (1949)
Tras la Guerra Civil, la demanda de carbón se incrementó bajo el régimen franquista, a menudo a costa de la seguridad de los trabajadores. En este contexto, el gas grisú –metano inflamable que abunda en las vetas hulleras asturianas– se cobró numerosas vidas. El 2 de mayo de 1948, una explosión de grisú sacudió el grupo minero de Urbiés, perteneciente a la Hullera de Turón (en la cuenca del Caudal), provocando la muerte de cinco mineros que trabajaban en aquella galería. Solo un año después, llegaría una de las peores tragedias que recuerde Asturias: el 31 de agosto de 1949, una poderosa explosión de grisú arrasó las galerías del Pozo María Luisa en Ciaño (Langreo). El siniestro segó la vida de 17 trabajadores que se hallaban en el turno, a unos 600 metros de profundidad.Tan solo dos mineros lograron salir con vida de entre los siete rescatados inicialmente, falleciendo los demás por las quemaduras y la asfixia. La conmoción social por la tragedia de María Luisa fue enorme en toda la cuenca del Nalón. En honor a los fallecidos, los propios mineros adaptaron la letra de su himno oficioso, la canción “Santa Bárbara bendita”, incluyendo una estrofa que recuerda el horror vivido en el pozo langreano. A partir de entonces, la patrona de los mineros (Santa Bárbara, cuya festividad se celebra cada 4 de diciembre) quedó aún más arraigada en la cultura popular asturiana como símbolo de protección frente a la peligrosidad de las minas.
Nuevos derrumbes y explosiones en los años 50 y 60
Los accidentes continuaron azotando las cuencas asturianas en las décadas siguientes. El 22 de junio de 1959, una explosión de grisú en el grupo Pozo Polio de Mieres causó 6 muertos entre los trabajadores de aquella explotación hullera. Apenas cuatro años más tarde, Asturias viviría su accidente minero más mortífero del siglo: el 27 de octubre de 1963, el Pozo Santa Eulalia de Langreo sufrió una devastadora explosión por acumulación de grisú que dejó 21 fallecidos. Aquella fatídica mañana de 1963, toda una cuadrilla de mineros de la empresa Fábrica de Langreo (propietaria del pozo) quedó atrapada sin apenas posibilidad de escape debido a la rápida combustión del gas. La magnitud de la tragedia hizo que incluso la prensa del régimen informara del suceso, pese al habitual celo censor. Santa Eulalia 1963 sigue siendo recordada como la mayor catástrofe minera en Asturias en tiempos de Franco, un periodo en el que, paradójicamente, los conflictos laborales comenzaban a aflorar (solo un año antes, en 1962, los mineros asturianos habían protagonizado históricas huelgas reclamando mejoras salariales y de seguridad, preludio de un lento despertar sindical bajo la dictadura).
El año 1963 resultó especialmente luctuoso en Asturias, pues además de los 21 muertos de Langreo, otros cinco mineros fallecieron ese año en un accidente separado en el valle de Turón. Y la mala racha continuó a mediados de los 60: el 14 de agosto de 1967, el Pozo Santo Tomás de la empresa Hullera de Turón (ubicado en el valle de Turón, Mieres) fue escenario de otra tragedia. Una avería catastrófica en la jaula de extracción (el ascensor minero) provocó su caída al fondo del pozo, causando la muerte de 11 mineros que descendían en ella. Fue un golpe brutal para la comunidad de Turón, que ya arrastraba el recuerdo de accidentes previos; de hecho, la compañía decidió cerrar definitivamente el grupo Santo Tomás ese mismo año 1967, ante la combinación de la baja rentabilidad y el impacto del siniestro. Con Santo Tomás clausurado, poco a poco se fueron reduciendo las operaciones en el valle, pero la huella de dolor quedó imborrable.
Reconversión y últimas tragedias de la minería pública (años 90)
Con la llegada de la democracia y los planes de reconversión minera en los años 80 y 90, la actividad extractiva asturiana menguó notablemente. Gracias a avances tecnológicos y a mayores controles, la década de 1980 solo registró un gran accidente (en 1984, con 8 muertos en el Grupo Río de Fabero, León), y Asturias no vivió tragedias comparables a las de antaño en esos años. Sin embargo, el riesgo cero no existía: el 7 de abril de 1992, tras casi 30 años sin accidentes graves en el Pozo Santa Eulalia de Langreo, un derrumbe interno sorprendió a una cuadrilla, cobrando la vida de 4 obreros. Este accidente de 1992 reavivó los temores en la cuenca del Nalón, que no olvidaba que ese mismo pozo había sido escenario de la gran explosión de 1963. Apenas tres años después, llegaría un siniestro aún mayor que marcaría el final del siglo XX minero en Asturias: la tragedia del Pozo Nicolasa en 1995.
El 31 de agosto de 1995, a las 3 de la madrugada, se desató el infierno en el Pozo San Nicolás (conocido popularmente como la Nicolasa) de la localidad mierense de Ablaña. Una explosión de grisú a 400 metros de profundidad barrió las galerías de la capa octava, donde trabajaba el relevo nocturno completo. De los 15 mineros presentes en esa zona, 14 perdieron la vida casi al instante, convirtiendo a Nicolasa en el accidente más grave en la historia de la minería pública española. Diez de los fallecidos eran asturianos empleados de Hunosa y los otros cuatro eran técnicos de nacionalidad checa contratados por una empresa subcontratista, lo que añadió una dimensión internacional a la catástrofe. Solo un minero logró sobrevivir milagrosamente a la explosión. El rescate de los cuerpos fue largo y complejo: la Brigada Central de Salvamento Minero se movilizó de inmediato, mientras en la superficie se vivían escenas de caos, con familiares angustiados agolpándose para conocer la suerte de los suyos. Al principio reinó la confusión sobre el número de víctimas –se hablaba de 3, luego 5, después 9…– hasta que finalmente se confirmó la trágica cifra de 14 muertos. Los días siguientes estuvieron cargados de dolor e indignación: el funeral conjunto se celebró en la Catedral de Oviedo, presidido por el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y congregó a miles de personas. El Gobierno del Principado decretó tres días de luto oficial en honor a “los catorce de Nicolasa”, nombre con que fueron recordados desde entonces los mineros caídos.
Mineros portan el cuerpo de un compañero fallecido tras la explosión de grisú del pozo Nicolasa, en Mieres (31 de agosto de 1995). La tragedia de Nicolasa dejó 14 víctimas y provocó un intenso debate sobre la seguridad en las minas asturianas.
Las consecuencias de la tragedia de Nicolasa se prolongaron durante años en el terreno político, judicial y social. Inmediatamente después del accidente, se abrieron múltiples investigaciones para determinar su causa exacta. Aunque nunca hubo un consenso absoluto –se barajaron hipótesis que iban desde una chispa en un electroventilador defectuoso hasta restos de dinamita sin explotar o un fallo en la maquinaria minera– todas coincidieron en señalar graves deficiencias de seguridad. Una comisión de investigación creada en la Junta General del Principado concluyó que el pozo presentaba “importantes carencias en ventilación, uso de componentes eléctricos no homologados y ausencia de detectores de grisú”. Los tribunales finalmente atribuyeron la responsabilidad a Hunosa por ventilación insuficiente en la zona de trabajo. Como resultado, se endurecieron las normativas de seguridad minera en España: se redujo drásticamente el límite legal de concentración de metano en el aire (de 1,5% a 0,5% dentro de las galerías) y se ordenó duplicar los sistemas de ventilación en los frentes de explotación. Asimismo, se implantó la norma de evacuar a todos los mineros a una zona segura antes de detonar explosivos en interior. Estas medidas, aunque tardías, supusieron un legado positivo nacido de la tragedia, con el objetivo de que algo similar no volviera a ocurrir.
La sociedad asturiana rindió homenaje permanente a las víctimas de Nicolasa. El 4 de diciembre de 1996, coincidiendo con Santa Bárbara, se inauguró en Mieres un Monumento Internacional al Minero en memoria de los 14 fallecidos. La imponente escultura de bronce, obra de Miguel Ángel Lombardía, fue financiada por suscripción popular y se erigió frente al Hospital de las Cuencas, en Mieres, como símbolo de recuerdo y denuncia. En su interior arde una llama que se enciende cada aniversario (31 de agosto) y cada vez que ocurre un nuevo accidente minero mortal, manteniendo viva la memoria de todos los caídos en la mina.
Monumento al Minero en Mieres, erigido en 1996 en homenaje a “los catorce de Nicolasa”. Esta escultura incorpora una llama que se enciende cada 31 de agosto y tras cada tragedia minera, recordando la dura historia de la minería asturiana.
Memoria, legislación y legado de las luchas por la seguridad
Cada accidente minero importante en Asturias dejó enseñanzas dolorosas y, en muchos casos, propició cambios en la legislación y en las conciencias. Tras las tragedias de mediados del siglo XX, la insistencia en mejorar la ventilación de las galerías, dotar de detectores de grisú y reforzar las brigadas de rescate se hizo más patente, aunque hubieran de pasar décadas (y llegar la democracia) para concretarse en normativas estrictas. La catástrofe de Nicolasa en 1995 supuso un punto de inflexión: nunca antes se habían implementado reformas de seguridad tan contundentes en la minería española como las que siguieron a aquel informe parlamentario. Estas nuevas reglas –unidas al paulatino cierre de pozos por motivos económicos y medioambientales– hicieron que la siniestralidad minera disminuyera drásticamente en el siglo XXI. No obstante, los sucesos relatados muestran que cada fase histórica trajo sus propios peligros: desde los desprotegidos mineros de lampas y barreno de principios de siglo XX, hasta los operarios altamente mecanizados de finales del XX, todos estuvieron expuestos a riesgos letales.
En el plano social, las tragedias mineras asturianas han dejado un poso imborrable de solidaridad y reivindicación. Las cuencas desarrollaron una fuerte cultura de apoyo mutuo: los funerales multitudinarios y los homenajes se sucedieron tras cada gran accidente, fortaleciendo la identidad minera. La figura del minero héroe y mártir caló en el imaginario colectivo, a la par que se forjaba una conciencia obrera que demandaba “¡Seguridad y justicia!” tras cada desgracia. En muchas ocasiones, los sindicatos mineros y las familias de las víctimas lideraron protestas para depurar responsabilidades. Por ejemplo, después del accidente de Nicolasa, viudas y compañeros impulsaron un largo proceso judicial contra Hunosa que terminó reconociendo las negligencias cometidas. Más recientemente, tras el desastre de Cerredo en 2025, las centrales sindicales asturianas han exigido investigar a la empresa explotadora y han recordado que el fin de la minería no exime de cumplir estrictamente con las medidas de seguridad en los últimos tajos abiertos.
Hoy día, con la minería del carbón prácticamente extinguida en Asturias, el recuerdo de la siniestralidad minera perdura como advertencia. Las generaciones actuales miran con respeto y tristeza aquellas listas de nombres grabados en placas conmemorativas, conscientes de que el progreso industrial tuvo un elevado coste humano en las Cuencas. La región mantiene vivas sus tradiciones mineras –fiestas de Santa Bárbara, museos de la minería, memoriales– como forma de honrar a quienes dieron su vida bajo tierra. Y cada nuevo accidente, por aislado que sea, activa inmediatamente todos esos ecos del pasado: las sirenas de rescate, la espera angustiosa a la entrada del pozo, los crespones negros en los ayuntamientos mineros, los homenajes silenciosos en cada monumento al minero.
La historia de la minería asturiana es, en gran medida, una historia de sacrificio y reivindicación. De Cerredo 2025 hacia atrás hasta Nicolasa 1995, Santa Eulalia 1963 o María Luisa 1949, las tragedias mineras han marcado la legislación laboral, han forjado la unidad de las comarcas carboneras y han sensibilizado a la sociedad sobre la necesidad de proteger al trabajador. Si algo enseñan estos dolorosos episodios es que la seguridad nunca debe darse por garantizada y que la memoria de los mineros caídos obliga a no repetir los errores del pasado. Como reza el conocido lema en las cuencas: “Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con aguijón de tu mano libras a los mineros del grisú y del barro”. Cada vez que una lámpara minera vuelve a encenderse en homenaje, Asturias recuerda el alto precio que pagó bajo sus montañas y renueva el compromiso de que nunca más se olvide a quienes perdieron allí la vida.
Cronología resumida de los principales accidentes mineros en Asturias (siglos XX-XXI):
-
16 julio 1923 (Mieres/Turón) – Explosiones de grisú y derrumbes encadenados causan 16 muertos en un solo día.
-
31 agosto 1949 (Pozo María Luisa, Ciaño) – Explosión de grisú cobra 17 vidas; la catástrofe inspira cambios en la letra del himno minero.
-
22 junio 1959 (Pozo Polio, Mieres) – Explosión de gas deja 6 mineros fallecidos.
-
27 octubre 1963 (Pozo Santa Eulalia, Langreo) – Acumulación de grisú provoca la muerte de 21 mineros, mayor tragedia minera en Asturias.
-
14 agosto 1967 (Pozo Santo Tomás, Turón) – Accidente de jaula de ascensor causa 11 muertos; el pozo cierra ese año.
-
7 abril 1992 (Pozo Santa Eulalia) – Derrumbe interior después de décadas sin siniestros, con 4 trabajadores fallecidos.
-
31 agosto 1995 (Pozo Nicolasa, Mieres) – Explosión de grisú mata a 14 mineros; marca un antes y después en seguridad minera.
-
26 agosto 2011 (Pozo Candín, Langreo) – Un minero muere atrapado por maquinaria; último deceso dentro de un pozo hullero asturiano.
-
Agosto 2011 (Mina Cerredo, Degaña) – Un operario fallece por asfixia en galería sin ventilar.
-
Julio 2015 (Mina Cerredo) – Derrumbe sepulta a un picador en su camión, resultando muerto.
-
Enero 2016 (Mina de Carballo, Cangas) – Explosión exterior en escombrera causa la muerte de un joven minero.
-
Julio 2019 (Térmica de La Pereda, Mieres) – Caída desde altura en labores de mantenimiento, un fallecido.
-
Agosto 2022 (Mina Cerredo) – Vuelco de camión en exterior produce un muerto.
-
31 marzo 2025 (Mina Cerredo) – Explosión de grisú en galería deja 5 mineros fallecidos y 4 heridos; peor accidente en 30 años.